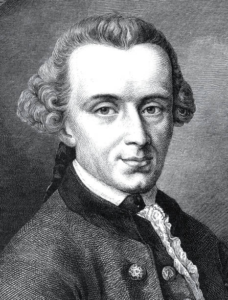News Press Service
FMI
La historia de la migración es la historia de la humanidad y su progreso. Es una historia de cooperación e intercambio pacíficos, pero también de violencia.
Se han cometido actos terribles para obligar a las personas a migrar contra su voluntad. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, la migración sigue siendo la clave del éxito de nuestra especie.
Las personas en movimiento llevaban consigo vestigios de antiguas tierras y vidas pasadas.
Al alejarse de sus hogares, se encontraron con colonos que habían acumulado diferentes hábitos, tecnologías y actividades económicas. Intercambiaban bienes y compartían ideas, como polinizadores del progreso humano.
En Estados Unidos hoy en día, los inmigrantes representan una proporción desproporcionadamente grande del liderazgo intelectual, desde premios Nobel y directores ganadores del Óscar hasta fundadores de startups unicornio valoradas en más de mil millones de dólares.
Los inmigrantes en el Reino Unido representan un tercio de los autores galardonados con el Premio Booker.

Los efectos en los países que dejan atrás los migrantes son igualmente importantes. Los migrantes envían a casa más de un billón de dólares al año en remesas, lo que supera los flujos de ayuda e inversión combinados para muchas economías en desarrollo, y a menudo regresan con nuevas habilidades e inversiones.
Los emprendedores que pasaron tiempo en el extranjero han creado algunas de las empresas emergentes más exitosas en los mercados emergentes, desde la gestora de activos Blue Mahoe Capital del Caribe hasta el gigante tecnológico indonesio GoTo .
Pero la historia comienza hace al menos 300.000 años, cuando nuestros antepasados africanos desarrollaron las habilidades necesarias para migrar distancias cada vez mayores.
Hace unos 65.000 a 70.000 años, se aventuraron a Oriente Medio y luego más lejos, a Asia y Europa. Antes del fin de la última glaciación, hace más de 25.000 años, cruzaron de Siberia a América.
Hace unos 6000 años, en Eurasia, se domesticaron los caballos. La rueda y el carro que les siguieron permitieron viajar a lugares mucho más lejanos, a menudo con plantas y animales.
A medida que más personas migraban, aumentaban las posibilidades de conocerse, lo que creaba oportunidades para intercambiar conocimientos y aprender nuevas maneras de cultivar alimentos, mantenerse sano y organizar comunidades.
Cuanto más exploraban y experimentaban nuestros primeros antepasados, más diferencias surgían entre ellos. Como resultado, los encuentros entre estos grupos distintivos eran más productivos, pero podían ser fuente de conflicto.

Un grupo solía ser más poderoso o tecnológicamente más avanzado que el otro. El comercio y los primeros intercambios pacíficos podían volverse hostiles a medida que una de las partes dominaba a la otra comercialmente, e incluso violentamente, mediante la invasión y la subyugación.
Encuentros desiguales
Los encuentros desiguales entre poblaciones, ya fueran comerciales o bélicos, afectaron profundamente, con el tiempo, el equilibrio de poder a nivel mundial.
Sin embargo, los vínculos comerciales entre imperios también propiciaron un vibrante intercambio global de personas e ideas.
Mercados y puertos se desarrollaron a lo largo de concurridas rutas comerciales. Las ciudades comerciales se convirtieron en centros de gravedad donde se concentraban e intercambiaban información, productos y recursos.
Diversas ideas generadas en estos dinámicos centros se difundieron, desafiando las antiguas costumbres. A medida que las redes comerciales se expandían, la riqueza y el dinamismo de sus comunidades ancla crecían.
Surgió una espiral virtuosa de creciente riqueza; aumento del comercio; y mayor migración, intercambio e innovación.
Mucho antes de la llegada de los europeos, los habitantes de América migraban largas distancias. Las culturas y sociedades mesoamericanas compartían conocimientos sobre temas que abarcaban desde el desarrollo de cultivos hasta la astronomía y la religión.

Cuando llegaron los europeos, portaban armas, pero también patógenos mortales contra los cuales el sistema inmunitario de los pueblos indígenas ofrecía poca resistencia. La consiguiente propagación de enfermedades provocó una catastrófica pérdida de vidas.
En 1519, barcos con poco más de 600 españoles desembarcaron en la costa de México. En un siglo, los 20 millones de habitantes del imperio azteca se redujeron a poco más de un millón, muchos a causa de la violencia, pero la mayoría a causa de enfermedades.
Los recursos y las riquezas que extrajeron los recién llegados se enviaron de vuelta a Europa, atrayendo a cada vez más europeos a América.
Intercambio colombiano
El “ intercambio colombino”, que comenzó en las décadas posteriores a 1492, implicó una polinización cruzada irreversible de cultivos, animales, productos básicos, enfermedades, tecnologías e ideas transportadas por migrantes entre las Américas y otros continentes.
Además del tabaco y el cacao, las numerosas plantas americanas introducidas a otros continentes incluían maíz, papa, caucho, tomate y vainilla.
El tráfico era bidireccional. Cultivos previamente desconocidos en América se convertirían en elementos centrales de sus economías y culturas: azúcar, arroz, trigo, café, cebolla, mango, plátano, manzana y cítricos, muchos de los cuales habían sido traídos inicialmente de Asia o África a Europa.
Los animales domésticos introducidos por los españoles ofrecieron nuevas fuentes de alimento y transporte, incluyendo la equitación.

Hoy en día, la carne de res y de cerdo son parte integral de la dieta en América. De igual manera, la papa blanca » irlandesa» de los Andes peruanos se convirtió en un alimento básico en muchas partes de Europa, donde los moules frites belgas, el rösti suizo y el fish and chips inglés se convirtieron en platos nacionales muy apreciados.
Gran parte de la cocina italiana moderna sería inimaginable sin el tomate.
Algunos de los primeros registros humanos dan testimonio del movimiento de migrantes contra su voluntad. A lo largo de los siglos, un gran número de personas han sido transportadas como esclavos, siervos o trabajadores sometidos a diversas formas de servidumbre.
Históricamente, la combinación de poder, coerción y la capacidad de subyugar pueblos o territorios permitió la esclavitud, al igual que la demanda de trabajo arduo.
Los viajes de expansión europeos sentaron las bases para siglos de brutal explotación de las poblaciones indígenas africanas y otras, durante los cuales la violenta subyugación inherente a la esclavitud alcanzó niveles industriales.
La esclavitud es la forma más extrema del trabajo forzado que ha obligado a las personas a migrar. La línea entre el empleo libre y el trabajo forzado suele ser difusa.
De igual manera, existen diferencias sutiles entre los tipos de coerción, como el trabajo en régimen de servidumbre por deudas o el trabajo forzoso.

La era de la migración masiva
En cuanto a la cantidad de migrantes y las distancias que recorrieron, el período comprendido entre mediados del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue único.
Esta era de migración masiva se produjo tras disturbios, pogromos y hambrunas sin precedentes, así como por nuevas oportunidades en las colonias y la llegada del vapor y el ferrocarril, que permitieron viajes más económicos y rápidos.
Millones de migrantes europeos cruzaron el Atlántico en busca de una vida mejor en América. Un número comparable también se desplazaba por el sur y el centro de Asia, así como por el Pacífico.
La era de la migración masiva fue notable no solo por la cantidad de personas que la migraban, sino también por el fomento que los gobiernos anfitriones dieron a la misma.
La abolición de la esclavitud en Gran Bretaña y sus colonias en 1836 y en Estados Unidos en 1865 impulsó a gobiernos y empleadores a atraer tanto a migrantes voluntarios como a trabajadores contratados.
Hasta la década de 1890, la magnitud de la migración dentro de Europa reflejaba la cantidad de emigrantes de Europa. La gente se desplazaba en busca de seguridad, estabilidad y oportunidades.
La revolución industrial impulsó la creación de nuevas industrias en nuevos lugares, atrayendo a personas de toda Europa en busca de empleo a pueblos y ciudades en rápida expansión.
Otros se trasladaron a zonas rurales para trabajar en minas y granjas, suministrando materias primas industriales y alimentos a centros de actividad en rápido crecimiento.
A medida que crecían las economías urbanas, también lo hacía la necesidad de excavar canales, construir carreteras y ferrocarriles, y construir nuevos barcos de vapor y puertos.

Nacionalismo y proteccionismo
En las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, la idea de que las fronteras abiertas fomentaban la prosperidad y constituían una vía para escapar de las dificultades comenzó a verse eclipsada por el auge del nacionalismo y el proteccionismo económico. Diversas nuevas normas de circulación buscaban controlar la entrada y la salida.
La guerra incrementó la antipatía hacia los extranjeros, poniendo fin abruptamente a la era de la migración masiva.
Atrás quedaron los días en que los individuos, y no los estados, podían decidir dónde vivir y trabajar. Tras la guerra, los gobiernos se obsesionaron con restringir la entrada.
El cambio de actitud reflejó cambios en los orígenes y destinos de los migrantes, así como en sus motivos para emigrar.
A medida que la industria crecía y la natalidad disminuía gradualmente, las economías del noroeste europeo se convirtieron en destinos de migrantes en lugar de fuentes de mano de obra. Anteriormente, los migrantes viajaban desde países más ricos de Europa hacia regiones menos prósperas del mundo y colonias más lejanas, pero cada vez con más frecuencia ocurría lo contrario.
Los documentos de identidad y los pasaportes permitían ahora a los Estados-nación elegir quién entraba y salía.
Al regular la libre circulación de personas, los gobiernos podían regular el acceso de los migrantes al empleo y a las ayudas públicas.
La inmensa conmoción de la Segunda Guerra Mundial dejó a millones de refugiados varados en costas extranjeras.
Además de los 40 millones de civiles muertos, al menos 11 millones de refugiados se encontraron fuera de su país de origen.
La Segunda Guerra Mundial aceleró la desintegración de los imperios coloniales restantes. Tras la división de territorios se produjeron importantes movimientos de población.
En 1947, la partición de India y Pakistán provocó la migración más grande y rápida de la historia: cerca de 18 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse entre los nuevos territorios.
Ese mismo año, la recién formada ONU dividió Palestina en estados judíos y árabes separados. En mayo de 1948, cuando Israel declaró su independencia, la población judía había ascendido a aproximadamente 1,2 millones, tras la migración de cientos de miles desde Europa y otros lugares.
La mayoría de los residentes árabe-palestinos en lo que se convirtió en Israel fueron expulsados o huyeron, lo que generó una crisis de refugiados persistente y creciente.
La política de la Guerra Fría y la agitación de la descolonización impulsaron un desplazamiento masivo e involuntario de personas.
La Unión Soviética estaba compuesta por 15 estados y abarcaba una extensión geográfica del territorio euroasiático aproximadamente dos veces y media mayor que la de Estados Unidos.
En 1991, tras el colapso de la URSS, las 15 antiguas repúblicas socialistas soviéticas reafirmaron su independencia, entre ellas Ucrania, los países bálticos y las repúblicas de Asia Central.
Muchos rusos étnicos regresaron a Rusia cuando los países recién independizados recuperaron sus lenguas y costumbres. Millones de personas se desplazaron entre las antiguas repúblicas de Asia Central, por obligación o decisión propia.
La migración hoy
El número de migrantes en todo el mundo ha aumentado de forma constante en las últimas décadas, casi duplicándose de 153 millones en 1990 a 281 millones en 2020, el año más reciente para el que la ONU ha publicado su recuento global.
Sin embargo, como porcentaje de la población total, los migrantes hoy en día no son mucho más numerosos que en el pasado. La población mundial ha aumentado en casi 3000 millones en los últimos 30 años, lo que significa que la proporción de personas que migran se ha mantenido relativamente constante.
En 2020, alrededor del 3,6 % de los ciudadanos registrados nacieron en otro país; 30 años antes, era del 2,9 %.
Si bien este porcentaje podría fluctuar en el futuro, la población mundial podría estar acercándose a su punto máximo.
El ritmo de crecimiento de la población mundial se está desacelerando tras un período de rápido aumento: de 2.500 millones de personas en 1950 a 5.300 millones en 1990, y hasta los 8.000 millones actuales.
Se prevé que la población mundial se acerque a los 9.500 millones a mediados de este siglo, para luego descender por debajo de los niveles actuales a finales del mismo.
Desde la Segunda Guerra Mundial, han surgido más de 50 países nuevos, desde repúblicas exsoviéticas recién independizadas hasta países surgidos de la fragmentación de otros países europeos, africanos y asiáticos.
Quienes antes se desplazaban dentro de estos países ahora se consideran migrantes internacionales.
La migración suele ser un enorme sacrificio por los demás. En muchas comunidades pobres, se anima a los hijos mayores a migrar para apoyar a sus familias.
Los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza tienden a permanecer lo más cerca posible de su hogar para poder regresar cuando sea seguro hacerlo.
Entre una quinta parte y la mitad de los migrantes regresan a casa o se mudan a un tercer país en un plazo de cinco años. Esto puede deberse a que han ahorrado dinero, han obtenido una cualificación o regresan para establecerse, formar una familia o jubilarse.
Los migrantes están dispuestos a asumir riesgos y hacer sacrificios.
Estas cualidades evitaron la extinción de nuestra especie durante sus inicios evolutivos, cuando se vio amenazada por sequías y hambrunas.
Son la base del extraordinario progreso que la humanidad ha logrado desde entonces.
Este artículo se basa en el último libro del autor, La historia más corta de la migración .
IAN GOLDIN es profesor de Globalización y Desarrollo en la Universidad de Oxford.